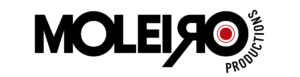El ego en los equipos de trabajo es una de esas presencias invisibles que no se nombran en los contratos, pero que determinan el rumbo de cualquier proyecto. Se cuela en las reuniones, en los silencios incómodos, en las ideas no escuchadas, en los errores no reconocidos. El ego se disfraza de seguridad, pero en realidad es miedo. Miedo a no controlar, a no tener la razón, a no ser visto. Y cuando uno o varios miembros de un equipo se aferran a ese personaje que todo lo sabe, que nunca se equivoca, el grupo entero se estanca.
Vivimos en un tiempo donde la velocidad y la apariencia importan más que la conexión profunda. Donde muchos prefieren tener la última palabra antes que sostener un silencio incómodo para comprender al otro. Y en ese juego, el ego se alimenta. Se vuelve adicción: a la razón, al protagonismo, a la voz más fuerte. Pero el verdadero poder en un equipo no está en imponer, sino en integrar. No está en señalar el error ajeno, sino en reconocer el propio.
Hay personas que, por más talentosas que sean, no logran integrarse a un equipo porque no han hecho el trabajo interno. Energéticamente, no están disponibles. Psicológicamente, resisten todo aquello que los saque del papel principal. No colaboran: imponen. No escuchan: esperan su turno para hablar. Y aunque parezca que avanzan, en realidad sabotean, bloquean, tensan.
Pero no todo ego se muestra desde la arrogancia visible. A veces se oculta detrás de gestos sutiles: una falsa humildad, una frase disfrazada de consejo, una “advertencia” que en realidad es cizaña. Y ahí aparece otro rostro del ego: la mala intención disfrazada de preocupación, la envidia que se camufla bajo el manto de la “información útil”. Se esparcen comentarios sobre alguien, se cuestiona lo que no se conoce, se siembra la duda sin verificar nada. Esa dinámica no solo fractura equipos, sino que también alimenta al ego de quien quiere brillar opacando a otros.
En medio de eso, aparecen personas que —con o sin reconocimiento visible— trabajan desde la humildad. Personas con trayectorias reales, con experiencia, con distinciones incluso internacionales, pero que el entorno ignora. No porque no existan, sino porque no alardean. Porque no viven del pasado, sino del presente. Porque no actúan para impresionar, sino para dar lo mejor. Porque no necesitan gritar lo que han hecho, solo necesitan dormir en paz. Y, tristemente, esa humildad muchas veces es confundida con debilidad o irrelevancia. La ignorancia colectiva los silencia, mientras otros sin obra, pero con ruido, ocupan los espacios.
Trabajar con personas así puede ser un regalo… si el entorno lo permite. Pero cuando el ego domina, incluso lo valioso se vuelve invisible. Y cuando se premia el ruido por encima de la calidad, el grupo se vacía de alma.
Ceder no significa rendirse. Significa reconocer que hay otras formas, otros ritmos, otras verdades. Significa entender que no todo gira en torno a uno, que el crecimiento real viene cuando bajamos la guardia. Cuando alguien en el equipo dice “me equivoqué”, algo se libera. Se humaniza el espacio. Se permite el aprendizaje. Lo mismo ocurre cuando alguien escucha con humildad o acepta una idea mejor sin necesidad de competir.
En un equipo sano, todos importan. No hay jerarquías de alma. Cada voz tiene peso. Cada error se convierte en puente. Cada acierto se celebra colectivamente. Y eso solo es posible cuando los egos se ponen al servicio, no al frente. Cuando el talento no busca brillar solo, sino sumar. Cuando la energía fluye y no se tensa. Cuando el trabajo no se vuelve una guerra sutil de egos, sino una danza de ideas y voluntades que se escuchan y se ajustan.
Quizás ese sea el gran desafío de este tiempo: dejar de creernos superiores por saber mucho y empezar a crecer de verdad desde el espacio de quienes están dispuestos a aprender, a equivocarse, a soltar. Porque solo cuando el ego se silencia, florece la humildad. Y cuando florece la humildad, el equipo trasciende.
/Por Raymel Moleiro /// Moleiro Productions /// 07/30/2025