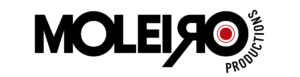En tiempos de incertidumbre global, donde el poder parece haberse convertido en un espectáculo y la humanidad en moneda de cambio, el mundo observa con asombro y temor cómo las decisiones de unos pocos terminan afectando la vida de millones. El reciente conflicto público entre Donald Trump y Elon Musk no es solo un choque de personalidades, es el reflejo de una enfermedad más profunda: el ego descontrolado que se disfraza de liderazgo.
Ni la ideología, ni la visión de país, ni el bien común son el centro de esta disputa. Lo que hay detrás es la necesidad de dominar, de imponer, de demostrar poder. Pero cuando el ego toma el timón, el liderazgo pierde su esencia, y la política deja de ser una herramienta de transformación para convertirse en una arena de gladiadores hambrientos de influencia. En este contexto, Trump amenaza con regresar al escenario político con más radicalismo que nunca, apoyado por listas negras, acusaciones y políticas que no nacen del consenso, sino del resentimiento.
Mientras tanto, el Senado de los Estados Unidos se convierte en una pieza clave que podría redefinir las reglas del juego. La posibilidad de destituciones, los pulsos de poder y la falta de diálogo amenazan con socavar los cimientos democráticos que deberían proteger la estabilidad del país. En esta lucha por imponerse, lo que está en juego no es una campaña, sino la dignidad de una nación que sigue sangrando por dentro.
Y mientras las decisiones se cocinan en el Senado, hay otra verdad que incomoda pero debe decirse: los millonarios no juegan con las mismas reglas que el resto. Mientras familias inmigrantes son separadas por no tener papeles, multimillonarios reciben exenciones fiscales, subsidios y contratos gubernamentales que protegen sus intereses, incluso cuando operan por fuera del bien común.
El poder económico se ha vuelto un escudo. Las corporaciones influencian leyes. Los grandes donantes moldean campañas. Y en medio de todo esto, se nos vende la idea de que el problema son los pobres que cruzan la frontera, cuando la verdadera concentración de poder y privilegios está en quienes jamás serán deportados ni juzgados por sus abusos.
Y mientras las disputas de élite llenan los titulares, Ucrania sigue bajo ataque. Rusia intensifica su ofensiva con misiles y muerte, y el mundo parece haberse acostumbrado al horror. Cada bomba que cae es una señal de advertencia: los imperios nunca desaparecieron, solo cambiaron de rostro. La guerra ya no escandaliza porque la ambición nos ha anestesiado.
Más cerca de casa, el inmigrante —ese rostro invisible que sostiene gran parte del país— vuelve a ser criminalizado. Se pensó que las políticas migratorias se endurecerían solo contra delincuentes. Pero lo que estamos viendo es una cacería sin filtros, donde pagan justos por pecadores. No solo se persigue al que no tiene papeles, ahora también se amenaza a sus hijos, a sus parejas, a quienes ya son residentes, e incluso ciudadanos.
El ataque ya no es solo contra un estatus migratorio, sino contra el núcleo familiar mismo. La reunificación, ese principio fundamental que debería estar garantizado en cualquier sociedad civilizada, está siendo obstaculizado por políticas diseñadas para sembrar miedo, fragmentar hogares y castigar al amor en lugar del delito.
Entonces, la pregunta que nos golpea sin cesar es: ¿hacia dónde vamos? ¿Qué mundo estamos construyendo cuando el ego de los poderosos pesa más que la vida de los inocentes? ¿Qué país se forma cuando un discurso autoritario es más aplaudido que un abrazo familiar?
No es solo una crisis política, es una crisis de humanidad. Y no la resolverán quienes pelean por un lugar en la cima, sino quienes desde abajo siguen sosteniendo con esfuerzo lo poco que queda en pie.
Frente a este panorama, solo queda recordar que el futuro no se impone, se construye. No con gritos ni amenazas, sino con empatía, con compasión y con la capacidad de reconocernos en el otro. El ego no construye nada. El amor sí.
Y es desde ese amor que debemos volver a hablar, volver a legislar, volver a proteger a quienes realmente lo necesitan. Porque cuando todo parece desmoronarse, el verdadero liderazgo no es el que domina… es el que cuida.
R M